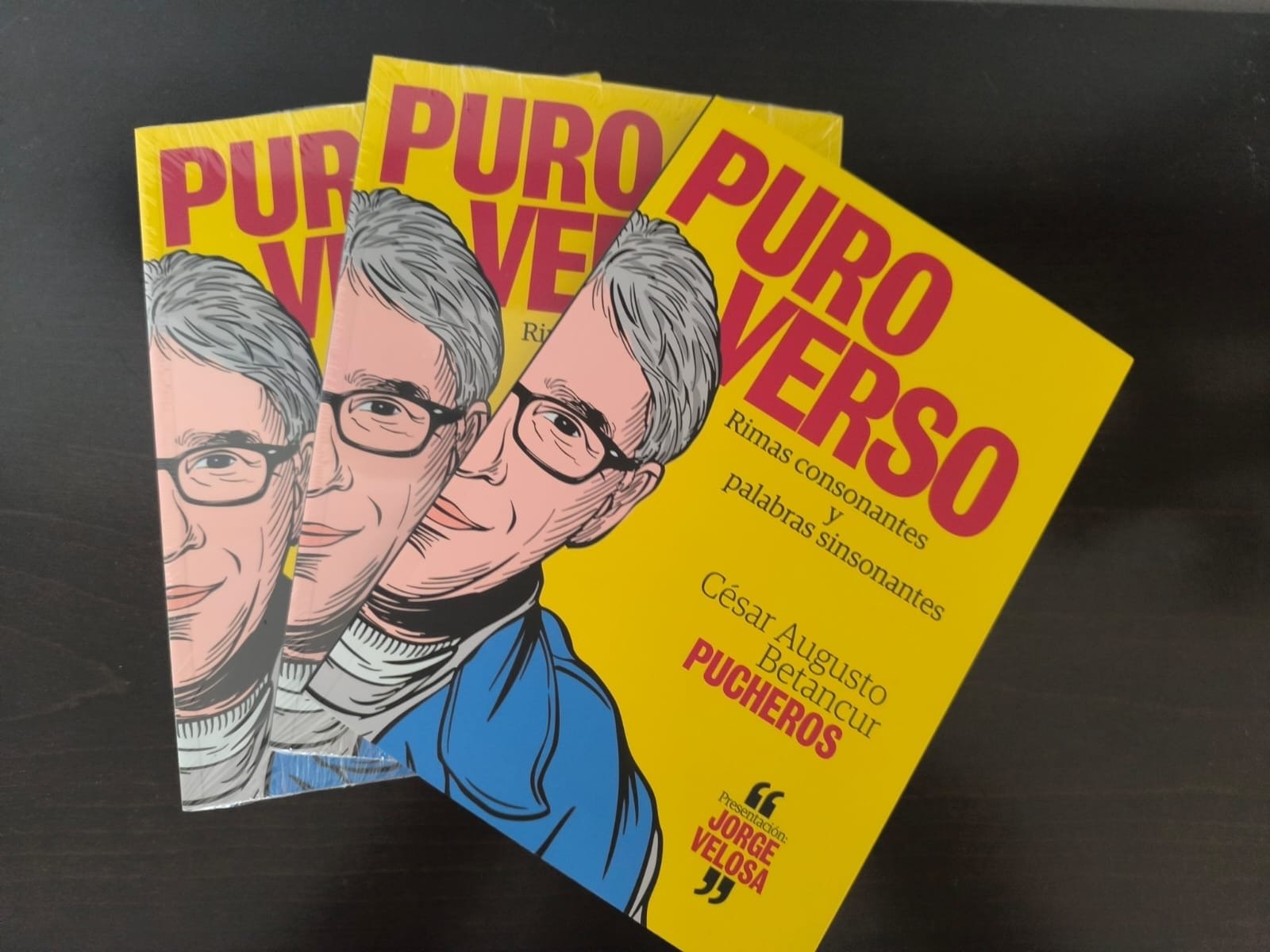Por: Gloria Montoya Mejía
Hace cincuenta años, tal vez un poco más, una de mis hermanas partió desde Armenia, Antioquia, rumbo a Alemania. Lo hizo gracias a un pasaje comprado con un préstamo que pagaría en cómodas cuotas durante años. Mi madre, con su ternura y previsión, le preparó un pollo sudado, cuidadosamente guardado en una bolsa, para que tuviera algo que comer en ese largo viaje. Pasó un año entero antes de saber de ella a través de una cinta grabada que envió con una amiga alemana que nos visitaría. Durante el trayecto, el avión sufrió fallas mecánicas, y los pasajeros debieron pasar casi un día en un aeropuerto. Fue allí, gracias al famoso pollo de mi madre, que Adela hizo sus primeros amigos internacionales, quienes se sentaron a compartir con ella ese banquete que había viajado desde nuestras montañas.
El día que llegó el casete en el que Adela nos narraba sus experiencias, describiendo con detalle la lejana Hamburgo, varios vecinos acudieron a nuestra casa. Se cocinaba un marrano para la ocasión, y nos reunimos en torno a una enorme grabadora prestada, ansiosos por escucharla. Después, vino la tertulia: largas conversaciones sobre su aventura y, cómo no, sobre la vida misma.

Cinco o diez años después, la tecnología comenzó a avanzar a un ritmo vertiginoso. En menos de cuatro décadas, puso al alcance de todos la posibilidad de comunicarse con cualquier persona del mundo con solo un “clic”. Pero, ¿dónde quedó la conversación entretenida? ¿La disertación que enriquece? ¿La discusión que nos permite defender nuestras perspectivas y, a veces, transformarlas o perfeccionarlas?
Cuando nos sentamos a conversar cara a cara, el esfuerzo del cerebro por comunicar es mayor. No solo están las palabras, también los gestos, los tonos, la búsqueda de la esencia de lo que queremos transmitir. Y en ese intercambio, recibimos la información del otro, y juntos construimos nuevos escenarios de acuerdo, o simplemente nos enriquecemos con la infinita diversidad de perspectivas que cada ser humano porta consigo.
Se conversa sobre la cotidianidad, se diserta sobre las formas de transformar la realidad, y se discute sobre las verdades diversas en las que cada quien ha fundado su manera de vivir. Esas conversaciones son las que nos alimentan, nos transforman y nos dan bagaje. Así como alimentamos la inteligencia artificial con preguntas, textos para corregir o imágenes que le pedimos nos construya, nosotros nos nutrimos cuando conversamos con la voz y la presencia física.

Hoy, todos estamos conectados a personas de todo el mundo a través de nuestros celulares, que cada día nos ofrecen más herramientas para comunicarnos con símbolos. Ya no decimos “buenos días”, solo ponemos un sol. No exploramos por qué queremos a los otros, simplemente enviamos un corazón. No expresamos lo que nos disgusta ni debatimos el pensamiento de otro, sino que lo bloqueamos, y ahí muere toda posibilidad de construir una amistad o cualquier relación desde la diferencia.
En este nuevo mundo de conexiones inmediatas y símbolos simplificados, hemos perdido gran parte de la riqueza que surge de la interacción profunda, del conversar con calma y del disentir con respeto. La tecnología nos acerca físicamente, pero nos aleja en el alma, privándonos de la oportunidad de escuchar y ser escuchados de verdad. Quizás sea momento de volver a lo esencial, de redescubrir el valor de la palabra hablada, de la presencia compartida, y de ese encuentro genuino donde las diferencias no separan, sino que enriquecen. Porque al final, la conversación es el puente más humano que tenemos para comprender y construir juntos.
¡Que viva el conversar, disertar y discutir!